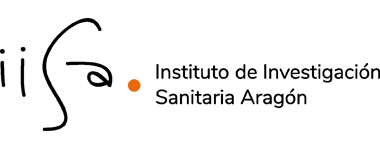El olfato: un sentido extraordinariamente preciso

Dona Médula Aragón se suma a la campaña nacional ‘Chocolate solidario contra la leucemia’
22 marzo, 2022
Moderna prepara una vacuna combinada contra la covid, la gripe y el virus respiratorio sincitial
23 marzo, 2022El olfato nos permite detectar peligros ambientales, identificar los alimentos más apropiados o reconocer a los individuos de un grupo. Los científicos estudian la complejidad y precisión de este sentido y por qué infecciones como la covid lo anulan.
Dos segundos para inhalar, tres para exhalar. En situación de reposo, respiramos unas 23.000 veces de media cada día y, durante esta sucesión constante de inspiraciones y espiraciones, nos empapamos de un sinfín de moléculas odorantes. El olfato es el sentido con el que percibimos la gran cantidad de información olfativa que contiene cada una de nuestras inspiraciones.
No todas las cosas tienen olor. Si podemos oler un objeto es porque de él se desprenden partículas volátiles microscópicas que viajan en el aire hasta nuestra nariz. Por el contrario, muchos sólidos como los metales, la piedra, o el vidrio no desprenden olor porque a temperatura ambiente no liberan moléculas.
En los animales, el sentido del olfato tiene muchas funciones; entre ellas, la detección de peligros (como el fuego o un depredador), el reconocimiento de otros individuos en el grupo, el apareamiento o la búsqueda de alimento.
La percepción de los olores
Las partículas aromáticas que a través del aire aspirado penetran en nuestras fosas nasales contactan con el epitelio olfativo. En los humanos, este tejido ocupa un área de unos diez centímetros cuadrados en el techo de la cavidad nasal y está formado por seis tipos distintos de células. Unas de ellas, las neuronas receptoras olfativas, son las responsables de la identificación de los olores. En su membrana poseen unas antenas microscópicas denominadas cilios donde se localizan los receptores olfatorios: las proteínas que detectan las partículas odorantes disueltas en el moco que recubre el epitelio. Para poder ser detectadas, además de volátiles, las partículas odoríferas deben estar presentes en una concentración suficiente, tener un tamaño adecuado y la capacidad de humedecerse.
En 2004, Linda B. Buck y Richard Axel recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos pioneros sobre el funcionamiento del sistema olfativo. Buck y Axel descubrieron los genes que codifican los distintos tipos de receptores olfatorios; uno de los grupos de genes más numerosos del genoma formado por aproximadamente unos 1.000 genes en los mamíferos.
Cada neurona olfativa contiene un solo tipo de receptor, que puede reconocer a varios odorantes, y aunque todavía se desconoce en gran medida qué receptor se une a qué odorantes, receptores relacionados entre sí (dentro de una misma subfamilia) tienden a reconocer moléculas de un mismo tipo o con características similares.
La información olfativa, por lo tanto, se codifica mediante un método combinatorio. La estimulación simultánea de unos receptores y no otros es lo que nos permite percibir los distintos olores.
En los humanos, entre diez y veinte millones de neuronas mandan impulsos nerviosos al bulbo olfatorio, situado en la parte más frontal del cerebro, donde en distintas microrregiones se procesan y codifican los olores. Cada olor produce un mapa de activación espacial distinto en el bulbo. Desde allí, la información se envía a la corteza cerebral, responsable de procesos como la consciencia, el pensamiento, las emociones, el razonamiento, el lenguaje y la memoria, y al sistema límbico, implicado en respuestas conductuales y emocionales.
El número de genes intactos de receptores olfatorios varía entre especies como los roedores o los cánidos, que tienen un sentido del olfato agudo, y las que, como los humanos y otros primates, no lo poseen. En los primeros se aproxima a mil o lo supera, mientras que los segundos tenemos poco más de 400 genes funcionales. Variaciones genéticas en un mismo receptor, que se dan de forma natural entre las personas, se han relacionado con cambios en la percepción de los olores.
El olfato también está estrechamente relacionado con la percepción del gusto. Aparte de los cinco sabores básicos, el resto de matices los aportan los olores. Por ello, cuando queremos saborear un alimento, tendemos a exhalar para que el aire penetre en nuestras fosas nasales desde la parte posterior de la boca (vía retronasal) y con él las moléculas volátiles de los alimentos que estimulan nuestros receptores olfatorios.
Covid y anosmia
La pérdida del olfato (o anosmia) producida por un virus no es exclusiva de la reciente pandemia de covid. Los especialistas ya utilizaban el término ‘disfunción olfatoria posviral’ para referirse a las alteraciones en el olfato causadas por rinovirus, otros coronavirus, los virus de la parainfluenza, o el de Epstein-Barr.
La pérdida del olfato se ha relacionado con el daño del epitelio olfativo. Generalmente, se recupera cuando desaparece la infección aguda, pero en algunas personas persiste durante varios meses o incluso años. Para tratar la anosmia se utiliza el entrenamiento olfativo o una combinación de este y de fármacos corticosteroides administrados tópicamente o por vía oral.
En la covid, la alteración del olfato afecta a entre un 30 y un 75% de las personas infectadas. Hasta ahora se había identificado una región en el cromosoma 4 relacionada con la anosmia. En ella se localizan los genes UGT2A1 y UGT2A2, ambos activos en el epitelio olfativo, donde desempeñan un papel en el metabolismo de compuestos aromáticos, pero no se conocía el proceso por el cual el coronavirus produce la pérdida de olfato. Un estudio reciente, publicado en febrero en la revista ‘Cell’, propone por primera vez un mecanismo biológico para explicarla.
Los científicos han visto que, en el epitelio olfativo, el virus no infecta las neuronas olfativas y, en cambio, se acumula específicamente en las células de soporte o sustentaculares que, a diferencia de las neuronas, sí expresan gran cantidad de proteínas ACE2 y TMPRSS2, puerta de entrada del virus en las células. En condiciones normales, las células de soporte mantienen la estructura del tejido para que las neuronas puedan desempeñar su función en la percepción de los olores.
El estudio analizó a tres grupos de hámsteres –infectados con covid, con gripe, y no infectados– a los que se privó de alimento durante diez horas. Después, se les introducía en jaulas donde se habían escondido, mezclados en el lecho, Choco Krispies, que los hámsteres adoran. Y durante los 14 días siguientes a la infección, se registraba el tiempo que tardaban en encontrarlos.
Durante los dos primeros días, los hámsteres con coronavirus eran incapaces de encontrar los cereales, a diferencia de los hámsteres con gripe o los no infectados. Claramente, habían perdido el olfato. Llegado el día 15, prácticamente todos lo habían recuperado y volvían a encontrar el alimento escondido. En los hámsteres con covid, los científicos detectaron que más de la mitad de las células de soporte morían en los dos primeros días de la infección. A consecuencia de ello, se inicia un proceso de inflamación y las neuronas olfativas, que en condiciones normales dedican la mayor parte de su actividad a funciones relacionadas con el olfato, se ven obligadas a reducir la producción de receptores y otros componentes necesarios para el olfato y, por esta razón, se produce la anosmia.
Las neuronas olfativas no mueren, solo intentan hacer frente a la inflamación. Es por ello que durante un breve período de tiempo, entre tres y cinco días después del inicio de la infección, muchas personas pierden el olfato. Este retorna cuando baja la inflamación y la población de células de soporte puede regenerarse a partir de células progenitoras. Aun así, hay casos en los que la disfunción olfatoria persiste más de seis meses.
La conexión directa entre olfato y memoria
¿Alguna vez ha entrado en una habitación y ha experimentado una intensa emoción porque un perfume le ha hecho recordar a una persona conocida? Como la magdalena de Proust, un olor puede ser abrumadoramente nostálgico y desencadenar emociones y pensamientos antes incluso de que tengamos tiempo de procesarlos.
En el bulbo olfatorio se realiza el primer procesado de las señales que percibimos como olores y, de allí, las neuronas transportan la información directamente a dos estructuras del sistema límbico: la amígdala (encargada de procesar las emociones) y el hipocampo (relacionado con la memoria y el aprendizaje). El olfato es el único sentido que tiene vía directa hacia las áreas del cerebro implicadas en la memoria y las emociones. El resto de información sensorial, incluida la vista, el oído, el gusto, el tacto y el equilibrio, primero pasa por el tálamo, que actúa a modo de centralita, antes de llegar a la corteza cerebral. Pero el olfato se lo salta y en una o dos sinapsis da con la amígdala y el hipocampo.
Para los neurocientíficos, esta particular arquitectura cerebral explicaría por qué los recuerdos desencadenados por los olores son más evocativos y más emotivos que los relacionados con otros estímulos. Normalmente cuando olemos algo que nos conecta con el pasado, primero experimentamos una intensa emoción y luego recordamos; pero hay casos en los que somos incapaces de recuperar el recuerdo. Probablemente esto ocurre porque el contexto es distinto al que había cuando por primera vez nuestro cerebro estableció la relación con ese olor.
Finalmente, aunque la fuerte conexión del olfato con la memoria hace que las personas perciban este tipo de recuerdos como muy precisos, son tan inexactos y susceptibles de ser reescritos como el resto.
El olor metálico solo es olor corporal
Aunque juremos que percibimos un característico ‘olor metálico’ cuando tocamos una cubertería de acero, unas llaves o unas monedas, esta fragancia no se debe al metal. Cuerpos sólidos, como estos, no tienen olor. Entonces, ¿a qué se debe?
Investigadores americanos y alemanes descubrieron en 2006 que no es más que el olor que produce nuestro cuerpo cuando tocamos un objeto metálico. El sudor de nuestra piel, ligeramente ácido, corroe el hierro formando iones ferrosos (Fe2+) que se oxidan en segundos a iones férricos (Fe3+), mientras simultáneamente reducen y descomponen las grasas presentes en nuestra piel (peróxidos de lípidos), formando moléculas volátiles –cetonas y aldehídos olorosos– que son lo que percibimos como olor metálico. También lo demostraron con otros metales como el cobre.
"Somos los primeros en demostrar que cuando los humanos describen el olor ‘metálico’ del hierro, no hay átomos de hierro en los olores. Los olores son en realidad subproductos de los metales que reaccionan con la piel", en palabras de Andrea Dietrich, autora del estudio.
El olor de algunas aguas ferruginosas o de la sangre también se debería a lo mismo, y la capacidad para detectarlo habría representado una ventaja evolutiva en los humanos para rastrear presas heridas. Este mismo fenómeno también explicaría por qué algunas personas recomiendan quitarse los malos olores de las manos frotándolas contra un objeto metálico.