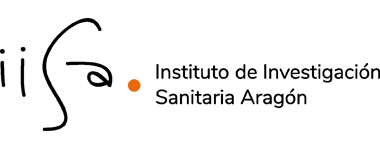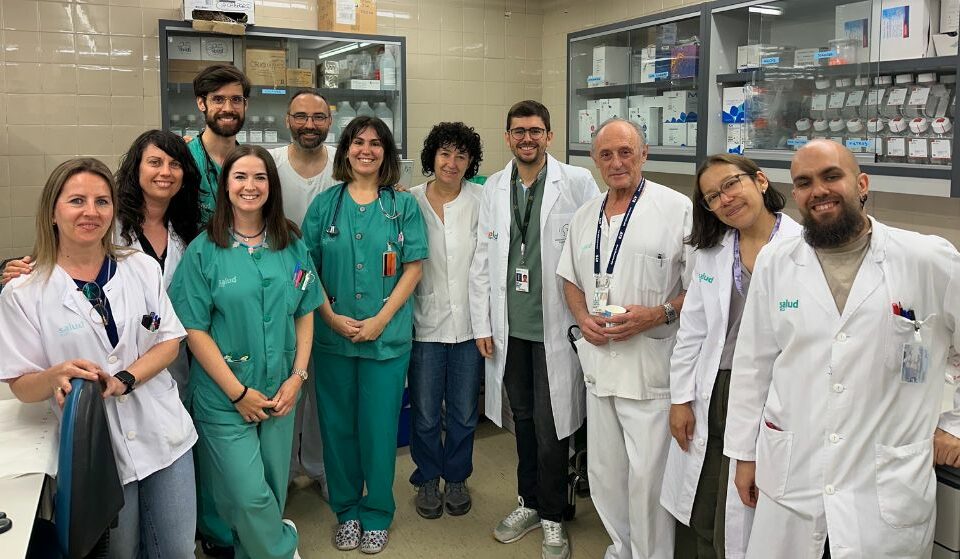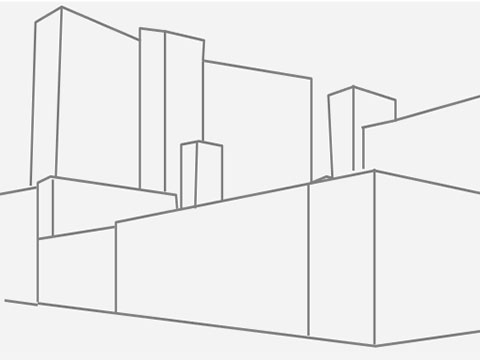Mientras un nuevo fármaco ofrece un rayo de esperanza a un pequeño porcentaje de personas con enfermedad de la motoneurona, la profesora de psicología Eva Sundin ofrece una visión extraordinaria de lo que supone recibir el diagnóstico de esta aterradora enfermedad y de cómo una forma de terapia psicológica le está ayudando a sobrellevar una vida que cambia rápidamente.
El descubrimiento se produjo cuando mi terapeuta me enseñó fotografías del impacto que puede tener una presa en el paisaje circundante cuando falla. Su función es defender y proteger. Pero si aparecen grietas en el muro, la presa estalla, provocando una inundación que puede destruirlo todo a su paso.
Las fotos me mostraron lo que me hago a mí misma y a mis relaciones con mi familia y mis amigos cuando reprimo los sentimientos. Yo ya era consciente de que contener mi ira y mi tristeza no hacía que dichos sentimientos desaparecieran, pero esto era diferente.
De repente, me di cuenta de que podía elegir. Podía seguir apartándome de los sentimientos negativos, sabiendo muy bien que más tarde o más temprano acabarían inundando otras partes de mí. O podía aprender a vivir con ellos. Parecía una elección fácil. Pero para alguien como yo, la siguiente pregunta era: ¿de cuánto tiempo dispondré para eliminar esas barreras?
Una dolencia devastadora
Tengo la enfermedad de la motoneurona (EMN). Al menos, es lo que me dicen los médicos. De hecho, no existe ninguna prueba para diagnosticarla, sino que se realizan exámenes clínicos y test electrofisiológicos para descartar la presencia de otras afecciones neurológicas.
La EMN es la denominación de un grupo de enfermedades neurológicas, entre las que la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la más común. En 2016, la prevalencia mundial era de 4,5 casos por cada 100 000 personas. Afecta a las células de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.
Las motoneuronas nos permiten movernos, hablar, tragar y respirar enviando órdenes a los músculos que realizan estas funciones. Con la EMN, esas células nerviosas especializadas mueren progresivamente, lo que en última instancia conduce a la pérdida de las funciones fisiológicas. Actualmente no tiene cura y la esperanza de vida es de dos a tres años tras la aparición de los síntomas.
Hace poco más de dos años, en 2020, recibí la noticia de forma bastante abrupta. Pero tengo suerte en algunos aspectos. Como psicóloga clínica en ejercicio, ya conocía la terapia de aceptación y compromiso (ACT, por sus siglas en inglés), un tipo de terapia psicológica relativamente reciente que ayuda a las personas a encontrar nuevas formas de ajustar su comportamiento, algo que puede ser necesario tras vivir un trauma; en mi caso, un diagnóstico que me cambió la vida.
La ACT me ayuda a aceptarme incluso cuando no soporto algunas de las cosas que la EMN me ha hecho. Por ejemplo, últimamente me resulta demasiado doloroso verme a mí misma en una videollamada. Esto se debe a que no reconozco a esa persona con los músculos en torno a la boca y la garganta debilitados. La ACT me ha ayudado a darme cuenta de que puedo elegir: no tengo que obligarme a afrontar pérdidas que me resultan insoportables.
En lugar de eso, he aprendido a consolarme aun cuando la simple idea de verme en movimiento me hace llorar. Solo tenemos un conocimiento limitado del impacto psicológico de la enfermedad en las personas en sus distintas fases, y sabemos poco sobre qué intervenciones psicológicas podrían funcionar. Por el momento, utilizo mis experiencias personales y mi formación profesional para ayudar a arrojar luz sobre estas lagunas en beneficio de aquellos que se vean afectados por la EMN en el futuro.
Perder la voz fue solo el principio
Soy un ejemplo perfecto de alguien que resta importancia a las enfermedades hasta que ya no hay más remedio que recurrir a los médicos. A principios de la primavera de 2019, noté que mi voz se había debilitado de manera significativa. Esto no era del todo nuevo. El año anterior también había experimentado algunos problemas para hablar. Podía ocurrir de repente, y a menudo en medio de mis clases de psicología.
Supe que mi voz se estaba convirtiendo en un verdadero problema cuando mis alumnos parecían perder el interés en escucharme explicar cosas como las experiencias traumáticas en niños y jóvenes. Achaqué mis problemas vocales a la enfermedad neurológica progresiva que también sufro, la esclerosis múltiple. Le pedí a mi jefe que me cambiara la carga de trabajo para poder dar clase solo a grupos reducidos y entrené la voz en el ordenador para intentar solucionarlo.
Finalmente me puse en contacto con una logopeda que trabajaba en la clínica para enfermos de esclerosis múltiple a la que acudía. Me informó de que la lista de espera era muy larga. Así que, pasados unos meses, decidí buscar apoyo alternativo y encontré a una entrenadora de voz en Londres.
Llena de ilusión, acudí a mi primera sesión. Estaba sentada en mi silla de ruedas delante de algo que parecía una tienda de pianos. “Algo falla aquí”, pensé. Un hombre afable me abrió la puerta y me dirigió al ascensor que había al otro lado de una gran sala con muchos pianos verticales y de cola. Subí en ascensor hasta el segundo piso, donde mi profesora de canto me dio una calurosa bienvenida. Me indicó el camino hacia una pequeña sala con unas cuantas sillas y un piano de cola, y antes de empezar con los ejercicios vocales, me explicó por qué una buena postura es fundamental para mantener una voz sana.
Al final de esa primera sesión, acordamos que tendría sesiones presenciales mensuales. Así fue durante un par de meses, pero cuando se anunció el primer confinamiento por covid-19, mi formación vocal se vio interrumpida. En aquel momento pensé que se trataba de un parón temporal y que pronto volvería a retomarlo.
Como todos sabemos, eso no sucedió. El tiempo pasó rápidamente y mis dificultades para hablar empeoraron. Me entró ansiedad por entender lo que pasaba. Hablaba a menudo del problema con mi familia y nos preguntábamos si podría deberse a la enfermedad de Lyme y no a la esclerosis múltiple.
Me puse en contacto con mi médico de cabecera, quien dijo que podría tratarse de reflujo ácido. Cuando es abundante, este puede causar bastante inflamación en las cuerdas vocales y cambiar la voz, así que me recetó un medicamento. En aquel momento, me pareció bien probarlo, aunque no tenía los síntomas típicos del reflujo ácido: acidez estomacal e indigestión.
A pesar de llevar semanas tomando la medicina y de entrenar continuamente en el ordenador, no mejoré. Envié mensajes de voz a las enfermeras de la clínica de esclerosis múltiple y, al no recibir respuesta, llamé de nuevo a mi médico de cabecera y le pregunté si podría tratarse de reflujo silencioso. Había leído en internet que este reflujo no causa ardor de estómago ni indigestión, pero puede dañar la laringe. Me dijo que era posible y me derivó a un gastroenterólogo y a un especialista del habla y la garganta. Lo único que hicieron fue recetarme un fármaco distinto.
Equipada con la nueva medicación, una vez más puse mis esperanzas en el diagnóstico, pero fue una época difícil. Todas las mañanas, al despertarme, tenía miedo de haber perdido por completo la voz. Cada mañana, pasaba un rato hasta que me atrevía a hablar con mi perro cocker spaniel inglés, Billy, ya que no podía imaginar qué haría si me quedara sin voz. También me preocupaban los músculos de las piernas: tenía la sensación de que se estaban debilitando.
“Evidentemente, tengo un problema”, me dije. Había optado por interrumpir mi entrenamiento durante la pandemia y, aunque fue una decisión sensata, tuvo un costo. Durante mucho tiempo, esa actividad física había sido una forma eficaz de controlar algunos de los síntomas de mi esclerosis múltiple. “Está bien”, pensé, “solo tengo que apretar los dientes y seguir adelante. Cuando acabe la pandemia, la pesadilla de mi voz y el sedentarismo serán historia”.
Pero detrás de mis firmes palabras se escondía el miedo. El espectro de la EMN había entrado en mi vida.
El día del diagnóstico
Al final del verano, visité a mi especialista en esclerosis múltiple y me remitió a un colega para que averiguara qué enfermedad neurológica estaba causando mis problemas de voz. Tenía sentimientos encontrados. Después de más de un año intentando obtener ayuda de los profesionales de la salud, temía lo que me pudiera decir el neurólogo.
Al cabo de unas semanas volví al hospital para verlo. Durante el examen físico, tanto el especialista como su enfermera parecieron saber de qué se trataba cuando él dijo haber observado que yo tenía “el olfato debilitado”. No sabía a qué se refería y no me atrevía a preguntar. Lo que sí sabía es que me sentía agotada: mi cuerpo se hundía en la silla de ruedas como si me dispusiera a dormir. Pero no era así. Intentaba dar sentido a lo que me estaba ocurriendo. No lo conseguía.
Al final de la consulta, todo se aclaró: me informaron que tenía la enfermedad de la motoneurona. Por fin había descubierto por qué se debilitaba mi voz. Salí a la sala de espera y miré las filas de sillas vacías, pero enseguida apareció el amigo que me había acompañado hasta allí, listo para llevarme a casa.
De camino al aparcamiento, intenté valorar lo que significaban para mí la consulta y el diagnóstico, y elegir formas de afrontar la situación. Pero me puse a llorar desconsoladamente. Mi amigo me preguntaba una y otra vez: “¿Qué te pasa, Eva?”, pero yo no sabía por dónde empezar.
Por suerte no estaba sola. Hablaba todos los días con mi hija y muy a menudo con mi hijo, que me ayudaron a aceptar el diagnóstico, a encontrar un camino personal y a trazar un plan para el futuro. Mis hijos también me ayudaron a formular preguntas que no me había planteado durante la consulta: ¿cuáles fueron los signos que condujeron a un diagnóstico definitivo? Y, puesto que no existe ninguna prueba diagnóstica, ¿cómo se descartaron otras enfermedades neurológicas?
Con el apoyo de mis hijos, solicité una segunda opinión y, esta vez, le pedí tanto a un amigo como a mi hija y a su familia que me acompañaran.
En cierto modo, la segunda cita fue similar a la primera. Incluía un examen físico exhaustivo y un análisis de mi historial médico. Pero desde una perspectiva humana, fue muy diferente. Durante la consulta, la neuróloga me explicó el significado clínico de sus observaciones y me invitó a hacer preguntas. Y me explicó que el examen había dado lugar a un diagnóstico provisional de enfermedad de la motoneurona que no podía confirmarse hasta que se dispusiera de los resultados de otras pruebas.
Cuando terminó la consulta y me llevaron en silla de ruedas con mi familia, volví a llorar, pero esta vez de alivio. Aunque me había enterado de que probablemente tenía EMN, me habían escuchado. Me habían explicado cómo se había llegado al diagnóstico y los resultados. Y estaba con mis seres queridos.
Nuevas opciones
Al cabo de ocho semanas, recibí la confirmación oficial del diagnóstico. Tardaría meses en asimilar la noticia. Durante ese tiempo también fui consciente de que la EMN me brindaba la oportunidad de tomar nuevas decisiones. Pero necesitaba tiempo antes de poder beneficiarme de ellas. La pregunta que me rondaba constantemente la cabeza era: ¿tendré tiempo suficiente?
Desde el principio tomé una decisión importante: mudarme con mi hija, su marido y mi nieta de un año. Este paso fue difícil y perturbador para todos, sobre todo porque decidimos que había que darlo urgentemente. La prisa se debía a que era imposible saber con qué rapidez iba a progresar mi enfermedad y, por lo tanto, no podía predecirse cuánto tiempo sería capaz de vivir sola. Y lo que es más importante para mí, mudarme me dio la oportunidad de relacionarme conmigo misma y con mis seres queridos en un momento difícil.
Antes de irnos a vivir juntos en la Navidad de 2020, tenía claro que habría seguido ignorándome y distanciándome de los demás si hubiera seguido viviendo sola. Me sentía como en otro planeta y solo podía encontrar el camino de vuelta si estaba cerca de la gente que amaba.
Fue una buena elección. Cada mañana, cuando me despierto, veo las fotografías de mis cuatro nietos colgadas en la pared. Ahora tengo dos nietas, con las que vivo, y dos nietos, que viven lejos. A estos últimos no los veo muy a menudo en persona, pero soy testigo de cómo crecen en el álbum de fotos en línea de la familia.
Aceptar lo inevitable
Pronto se hizo evidente que ese solo era el primer paso. Las decisiones importantes también estaban relacionadas con la pérdida de facultades como tragar, hablar, estar de pie y caminar a medida que mis músculos se debilitaban. Para poder tomar esas determinaciones, tenía que asumir mis nuevas circunstancias vitales.
Uno de los primeros indicios de que estaba aprendiendo a aceptar la situación estuvo relacionado con el deterioro de mi capacidad para tragar, que me hacía toser con frecuencia al comer o beber. Acepté que me colocaran una sonda de alimentación antes de que la necesitara forzosamente. Me sentí orgullosa de esa decisión. Parecía decirme que no rehuía el hecho de que pronto no podría llevarme nada a la boca.
Mi nueva circunstancia vital también me llevó a plantearme si quería seguir con el cambio de carrera que había iniciado unos quince años antes, cuando me trasladé desde Suecia para ocupar un puesto en la Nottingham Trent University, en Inglaterra. En un principio había estudiado para ser psicóloga clínica en ejercicio y luego obtuve la acreditación de terapeuta cognitivo-conductual.
Durante ese tiempo, me centré en compaginar la investigación con el trabajo que realizaba con mis clientes y otros colegas. Esta integración de la práctica clínica y la investigación está muy arraigada en Norteamérica, con expertos de renombre internacional como el padre fundador de la terapia cognitiva-conductual, Aaron Beck. Beck murió en 2021 a los 100 años tras haber pasado la mayor parte de su vida integrando la ciencia cognitiva y las observaciones clínicas en su terapia.
Me mudé a Nottingham impulsada por mi deseo de investigar en una comunidad más productiva de lo que estaba acostumbrada y para cambiar mi forma de trabajar como académica. Mi nueva línea de investigación consistía en examinar el estrés cotidiano y los recursos psicológicos (como la regulación de las emociones y la resiliencia) en personas con vulnerabilidades distintas a los problemas de salud mental; por ejemplo, la privación socioeconómica.
Viéndolo en perspectiva, la mudanza dio frutos rápidamente. Disfruté de un ambiente de trabajo creativo y lleno de sentido y viví más cerca de mis hijos en Londres y Nueva York. Pero también sufrí problemas de salud cada vez más graves que interfirieron en mis investigaciones.
Por ejemplo, en 2015, la naturaleza degenerativa de la esclerosis múltiple me debilitó la vista hasta tal punto que tuve que dejar de conducir. Y tres años más tarde, como ya he explicado, la aparición de la enfermedad de la motoneurona afectó gravemente a mi voz. Durante este tiempo, seguía sintiendo que ni mis investigaciones ni mi cambio de carrera acababan de cuajar.
Más tarde, cuando me mudé a vivir con ella, mi hija me dijo: “No veo motivo para la crítica. Hiciste lo que querías. Aunque ahora pienses que sería divertido haber tomado otros caminos, creo que en aquel momento estabas bastante contenta con tus decisiones”.
Supe que tenía razón y así pude ser menos dura conmigo misma. Un año después de que me diagnosticaran EMN, decidí presentar una solicitud para ser catedrática, con el generoso apoyo de mi universidad y mis colegas. Mi petición prosperó; no tenía sentido jubilarme todavía. Mi familia me dio todo su apoyo. Mi hijo me dijo: “Por supuesto. Eres un bulldog. Sigue siendo un bulldog y no abandones. Nunca. Hasta que te veas obligada. Es bueno para ti y para tu espíritu”.
Terapia de aceptación y compromiso
Mi hija y mi yerno me ayudaron a tomar otra decisión importante: empezar la terapia de aceptación y compromiso (ACT). La ACT ayuda a las personas a encontrar nuevas formas de ajustar comportamientos que pueden ser consecuencia de algún tipo de trauma. Puede resultar especialmente adecuada para las personas aquejadas de la enfermedad de la motoneurona, ya que su idea principal se basa en que el sufrimiento es una parte inevitable y esencial del ser humano y puede constituir una fuente de plenitud cuando no huimos de lo que nos asusta.
El principal objetivo de la ACT es ayudar a las personas a aclarar lo que realmente les importa e identificar el tipo de persona que quieren ser. Por ejemplo, alguien que actúa con cariño como padre o con creatividad como jardinero. Cada cual tiene que superar su propia barrera para llevar una vida con sentido o, en lenguaje ACT, coherente con los valores.
También proporciona a las personas una variedad de técnicas dirigidas a derribar dichos obstáculos. Por ejemplo, técnicas para desactivar pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales no deseados. O verlos como lo que son (corrientes de palabras y sensaciones pasajeras) y no como lo que dicen que son mientras vuelan por la cabeza (hechos concretos). El objetivo es ayudar a que encontremos nuevas formas de interactuar con estos sentimientos y aceptarlos, ya que pueden interferir con las cosas que realmente nos importan.
Los investigadores han descubierto que la ACT puede ayudar a mejorar la calidad de vida, el estado de ánimo y el normal desenvolvimiento en personas con diversas enfermedades físicas.
Y aunque parece razonable que la ACT pueda ser útil para mejorar el bienestar psicológico de los pacientes de EMN, todavía no se ha realizado ningún estudio empírico al respecto. Le pedí a Rebecca Gould, profesora de Terapias Psicológicas en el University College London, que me explicara brevemente en qué consiste el ambicioso trabajo que ella y su equipo están llevando a cabo en este sentido.
El proyecto COMMEND es el mayor ensayo clínico de cualquier tratamiento psicológico para personas con enfermedad neuromotora realizado hasta la fecha. En su primera fase, se adaptó la ACT para que abordara las necesidades de las personas afectadas. Y en la segunda etapa, ahora en curso, 191 personas con EMN han sido elegidas al azar para recibir la terapia junto con los cuidados habituales o solo estos últimos.
El ensayo explora si la ACT puede mejorar la calidad de vida de las personas con EMN y si es rentable (todas las psicoterapias son caras, con sesiones que cuestan 60 libras o más si las imparten terapeutas privados, mientras que la ACT solo está disponible en algunos centros del sistema público británico de salud). Los resultados del ensayo estarán disponibles en otoño de 2023.
Cómo me ayuda la ACT
Me resulta imposible expresar la importancia de lo que he aprendido hasta ahora con mi terapia. Pero ha sido enormemente importante para mí darme cuenta de que la persona que solía considerar como yo misma sigue ahí. Puede que tenga menos oportunidades de dejarla hablar, pero puedo elegir comportarme de forma que acoja a esa parte de mí. Mi yo crítico también está presente y se ha ido alimentando de las muchas pérdidas que ha supuesto la EMN.
Gracias a la ACT he aprendido que la autoaceptación puede recorrer un largo camino, y también cómo puedo aceptarme en mi vida actual con EMN. Mi terapeuta y yo hemos hablado mucho de mis valores; en particular de que me gusta actuar de forma cariñosa conmigo misma y con los demás.
También me he dado cuenta de que es casi imposible participar en interacciones cercanas y emocionales a menos que pueda reconocer mi enfado y, al mismo tiempo, mantener a raya mi autocrítica. Puedo hacerlo imaginando que conduzco un autobús. En el viaje suben muchos pasajeros, incluido el crítico interior que no para de regañarme. Cuando hace demasiado ruido, le pido que se calme, lo que me ayuda a mantenerlo bajo control.
Muchas personas con EMN necesitan apoyo psicológico o terapia para afrontar los retos y seguir un tratamiento que puede prolongar la esperanza de vida y mejorar el bienestar psicológico.
La ACT es una técnica prometedora que puede ayudar a más personas como yo. Esto se ve respaldado por los comentarios de una de las participantes en el proyecto COMMEND, Jennie Starkey, que dijo: “La ACT me ha ayudado mucho. Principalmente a aceptar cómo me siento, a reconocerlo, pero sin engancharme ni dejarme atrapar por mis emociones. Me permite sobre todo vivir sin que el futuro arruine el presente”.
Por supuesto, cuantos más proyectos de investigación como COMMEND se lleven a cabo, más sabremos. Por ahora, Jennie y yo estamos utilizando ACT para tomar decisiones difíciles con la ayuda de nuestra familia y amigos. Puede que no seamos capaces de erradicar esos sentimientos de rabia y desesperación que a veces inundan nuestra mente, pero ahora sabemos que no tienen por qué dominar nuestra experiencia. Hemos encontrado formas de vivir con ellos.
Lee el artículo en la web original, pinchando en el botón bajo este texto
Fuente: The Conversation. Autoría:
Eva Sundin
Professor of Psychology, Nottingham Trent University
Rebecca Gould
Professor, Division of Psychiatry, UCL
Imagen destacada: fuente Pexels.com, Foto de Giant Asparagus