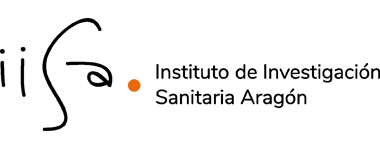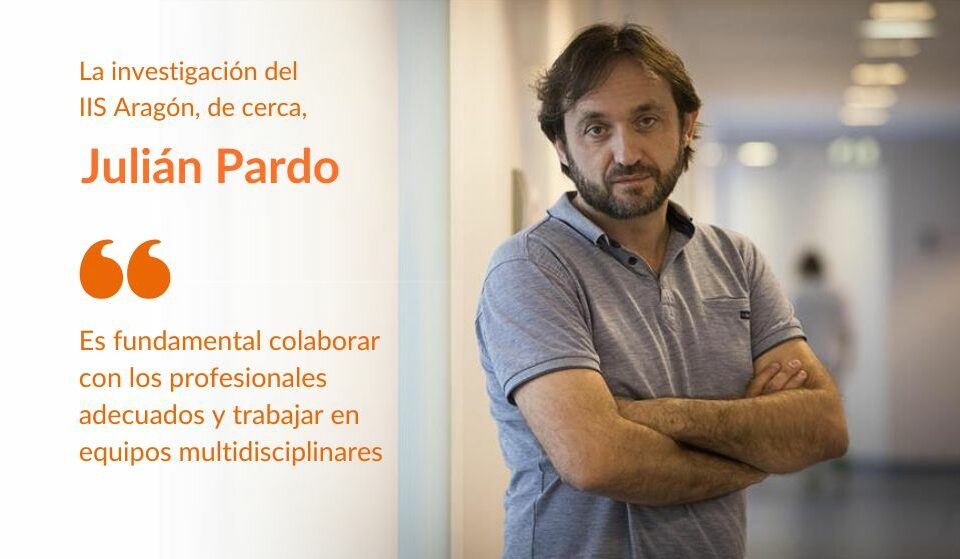En Aragón hay en marcha 563 ensayos activos de diferentes patologías que se llevan a cabo en hospitales y centros de Atención Primaria de Aragón a través de la Unidad de Investigación Clínica del IIS Aragón. Fernando Palos es el participante del ensayo QUIWI, acompañado en esta entrevista por Mayte Olave, jefe de servicio de Hematología del Hospital Clínico, y Eva López, coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica
En uno de los laboratorios de investigación del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, aparecen colocadas sobre los estantes, junto a los microscopios y los ordenadores, varias cajas, perfectamente ordenadas, que aparecen rotuladas con nombres como Harmonia, Carabela, Duende, Mithic o Santrop.
En un primer momento parecen simples cajas, pero en su interior pueden contener la solución para salvar o mejorar la vida de muchas personas, ya que ahí se almacenan las pruebas y resultados de algunos de los 563 ensayos clínicos activos de diferentes patologías que se llevan a cabo actualmente en diferentes hospitales y centros de Atención Primaria de Aragón a través de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón).
Más del 50 % de estos ensayos clínicos se realizan en el área de oncología. Y destacan también los realizados en hematología, digestivo, oftalmología, enfermedades infecciosas, dermatología, neurología, cardiología y neumología. «Un ensayo clínico es una investigación que se realiza en personas y que está destinada a estudiar la eficacia y la seguridad de un medicamento. El objetivo de estos ensayos es obtener datos que avalen que el beneficio/riesgo es positivo en una determinada terapia. En definitiva, permiten generar conocimiento de alta calidad para desarrollar herramientas terapéuticas que mejoren las que ya están disponibles y que contribuyan a la prevención, el alivio y la curación de enfermedades, así como a la mejora de la calidad de vida de la población», explica Eva López, coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.
Para poder realizar estos ensayos clínicos hacen falta pacientes que quieran participar en estas pruebas. Es el caso de los ensayos de Fase II, en los que se estudia la viabilidad del fármaco con un grupo de pacientes con la enfermedad en estudio. Algunos de estos pacientes reciben el medicamento que está siendo objeto de estudio pero otros solo toman placebo y en ningún caso saben lo que están tomando, ni ellos ni los doctores, en la mayoría de los ensayos.
«Más allá del componente médico de los ensayos, hay que destacar la generosidad de los pacientes. Eso es muy importante porque cuando como médico o investigador les propones formar parte de un ensayo, ellos no saben si va a beneficiarles personalmente, pero sí que son conscientes, y así se lo hacemos ver, de que puede repercutir positivamente en otras personas, en un futuro más o menos próximo. Sin su generosidad no se podrían hacer estos ensayos», explica Mayte Olave, jefe de servicio de Hematología del Hospital Clínico de Zaragoza.
Ensayo QUIWI
Uno de estos generosos pacientes que ha formado parte recientemente de un ensayo ha sido Fernando Palos, un zaragozano de 69 años que hace cuatro, recién jubilado, fue diagnosticado de Leucemia Aguda Mieloblástica. Fernando ha estado incluido en un ensayo denominado QUIWI, en clara referencia al fármaco de estudio, llamado Quizartinib.
En su caso, el ensayo era del tipo fase II, doble ciego, lo que significa que ni el investigador ni el enfermo saben si le ha tocado probar la rama que contiene el fármaco en estudio o la rama control (con placebo), porque la pertenencia a un grupo u otro se realiza al azar.
«Es muy importante que el médico le comunique al paciente en qué consiste, los posibles riesgos, los procedimientos que tiene que seguir»
Fernando fue ingresado el 21 de marzo de 2021 en el hospital Clínico de Zaragoza, y comenzó el tratamiento para mitigar su enfermedad con quimioterapia. En ese momento, el equipo médico le comentó la posibilidad de participar en este ensayo del grupo español PETHEMA, explicándole todos los detalles. «Es muy importante que el médico le comunique al paciente en qué consiste, los posibles riesgos, los procedimientos que tiene que seguir y que los resultados de estos ensayos, aunque no les beneficien a ellos directamente, sirven para algo tan importante como avanzar en la investigación y ayudar a otros pacientes el día de mañana», explica la doctora Olave, quien insiste en la necesidad de proporcionar todos los datos para acabar con cualquier duda que pueda surgirles.
En este sentido, desde el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón resaltan que «esta participación no siempre conllevará un beneficio directo para la salud de los participantes pero sí para la colectividad».
Tras ser convenientemente informado, Fernando no lo dudó y a su tratamiento convencional se le incluyó el del ensayo. «Desde el primer momento en el que me propusieron hacerlo dije que sí, porque todo el equipo médico que me ha atendido me daba y me da mucha fuerza y mucha paz. Es cierto que durante estos cuatro años que ha durado el ensayo y mi tratamiento, he llorado mucho pero en ningún momento dudé en participar y si me lo volvieran a proponer volvería a decir que sí todas las veces que me lo propusieran«, indica Fernando, quien durante este tiempo ha estado yendo y viniendo a revisiones para comprobar la evolución de su enfermedad y del propio fármaco en estudio.
Control y seguridad
Cuando en un momento concreto de la entrevista surge el término conejillo de indias, los presentes se revuelven de sus asientos y lo hacen con toda la razón del mundo, porque «la investigación en humanos está controlada según principios científicos, éticos y legales estrictos. Todos los ensayos clínicos son autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y disponen del dictamen favorable de un Comité de Ética de Investigación con Medicamentos (CEIM). Y se realizan de acuerdo con las normas de buena práctica clínica y a la legislación vigente», explica Eva López.
Una vez finalizado el ensayo, se recopila toda la información y se extraen las conclusiones sobre la utilidad del tratamiento. Cuando los resultados son óptimos, se suelen utilizar para que las autoridades sanitarias autoricen la comercialización y recomienden su uso. «En algunas ocasiones, estos resultados pueden también utilizarse para retirar una medicación del mercado si se demuestra su escasa utilidad o la presencia de algún riesgo para la salud. Además, el paciente, en caso de que lo desee, puede solicitar un informe de los resultados que se obtengan de la investigación de la que forma parte», indica López.
«Los resultados pueden también utilizarse para retirar una medicación del mercado si se demuestra su escasa utilidad o la presencia de algún riesgo para la salud»
En el caso del ensayo QUIWI, que ha durado cuatro años, los resultados y «son magníficos y mejoran sustancialmente lo que llamamos la supervivencia global en el grupo de pacientes que han tomado Quizartinib, de manera que siguen vivos y eso es una buenísima noticia«, explica la doctora Mayte Olave, quien informa de que los resultados del ensayo «están pendientes de publicación en una revista de alto impacto».
Fernando nunca sabrá si durante el tiempo que ha durado el ensayo tomó este fármaco o no, pero su estado de salud es ahora «excelente», según sus propias palabras, y la leucemia que padecía a remitido por completo. «Tengo muchas ganas de vivir y de hacer cosas. Físicamente me encuentro muy bien y la gente cuando me ve por la calle me dice lo cambiado que estoy. Antes estaba muy pálido y ahora tengo un color estupendo. Por esto y por otras muchas cosas, volvería a participar en un ensayo que, como hemos visto, puede salvar muchas vidas«, indica.
A su lado, la doctora Mayte Olave lo mira agradecida, una y otra vez, mientras insiste en la importancia de «trabajar en equipo, sobre todo cuando las enfermedades no son de alta incidencia pero son tan graves como la leucemia aguda que sufría Fernando», añade.
Tipos de ensayos
Eva López, coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, explica los diferentes tipos de ensayos que se realizan en Aragón.
Fase I. Se estudia la seguridad del fármaco en grupos muy pequeños de participantes, con dosis muy bajas. El objetivo es encontrar la mejor forma de administrar el fármaco y la dosis. Los voluntarios reciben una contraprestación económica, pero en Aragón no existe esta opción de ensayo clínico.
Fase II. Se recluta a un grupo de pacientes con la enfermedad en estudio. Estos ensayos sirven para evaluar la eficacia y el perfil de seguridad del fármaco. Algunos pacientes reciben el fármaco y otros placebo como comparador con el producto que se está estudiando. La pertenencia a un grupo o a otro se realizará al azar y, la mayoría de las veces, ni el médico ni el paciente saben qué tratamiento se recibe.
Fase III. Participa un mayor número de pacientes y lo más habitual es comparar el nuevo tratamiento frente a los ya existentes.
Fase IV. Una vez que el fármaco ha sido autorizado y comercializado se lleva a cabo esta fase cuyo objetivo es evaluar la seguridad del medicamento a largo plazo. Se obtienen datos de un mayor número de pacientes, para conocer sus efectos adversos, que suelen ser poco frecuentes, según indica la coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.
Fuente: Heraldo de Aragón
Imagen principal: Fernando Palos junto a la doctora Mayte Olave, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Clínico. Alfonso Reyes