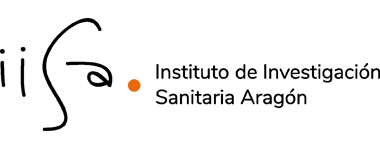Hoy Aragón entrevista a Alberto Jiménez Schuhmacher, IP el Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón, donde está desarrollando una técnica de diagnóstico del cáncer bautizada como ‘biopsia virtual’ y otra técnica de cirugía guiada por fluorescencia. Su meta es conseguir un diagnóstico más eficaz y menos invasivo del tumor cerebral más letal, el cáncer de páncreas y ciertos tumores infantiles
PREGUNTA. Cinco años después de la pandemia. ¿Hay más confianza en los científicos o la sociedad cree que la ciencia es un juego de las elites y de los gobiernos?
RESPUESTA. Creo que se entiende y se valora más la ciencia, Pero, es verdad, que esto no se traduce en un apoyo económico o un reclamo de la sociedad para que exista más investigación a favor de la ciencia.
La ciencia nos salvó de la pandemia, pero las inversiones públicas en ciencia e investigación siguen siendo mínimas. ¿No aprendemos de los errores?
Hemos vivido un momento de espejismo estos años. Sí que es cierto que algunos fondos europeos se están destinando a investigación, por lo que ha habido un pequeño aumento. Por ejemplo, han salido muchos posibles contratos a través de fondos europeos para contratar investigadores que se van a acabar en los próximos meses.
¿Estamos más preocupados en llegar a Marte que en cuidarnos y prevenirnos de enfermedades como seres humanos?
No es incompatible. Que vayamos a Marte puede ayudarnos a mejorar en muchos aspectos de nuestra sanidad. Muchos avances espaciales han permitido que tengamos equipos como la resonancia magnética o el microscopio confocal, que son esenciales. Además, de cualquier investigación científica podemos sacar resultados. Del Covid hemos conseguido que las vacunas RNA puedan ser aplicadas en el cáncer, del SIDA aprendimos muchas cosas que se han convertido en inmunoterapia para el cáncer, o de las misiones que está intentando impulsar la astronauta Sara García Alonso para que la microgravedad permita entender mejor cómo se organizan los tejidos, algo fundamental para estudiar el cáncer.
¿Es el ser humano una plaga para la tierra? ¿Nos autodestruimos por encima de nuestras posibilidades?
Estamos viviendo, además de nuestra evolución biológica, una evolución cultural. Los avances científicos han permitido que tengamos vidas más longevas, con la potabilización del agua, antibióticos y vacunas. Siempre hemos llegado al borde del precipicio, pero no hemos caído. La ciencia encuentra soluciones, pero no debemos apurar tanto como seres humanos.
La Inteligencia Artificial va más rápida que la sociedad. Hay estudios que apuntan a un cambio de modelo productivo y de pérdida de algunas profesiones. ¿Cómo le afecta a la ciencia la llegada de la IA?
La inteligencia artificial está transformando la investigación en todos los niveles. En el descubrimiento de fármacos, por ejemplo, lo que antes llevaba años ahora se puede hacer en días. Pero siempre habrá un componente de incertidumbre que requerirá la mirada humana para interpretar resultados y tomar decisiones.
La IA no puede dar respuesta a la solución del cáncer. ¿Cuándo podría darle una solución el ser humano?
Es una herramienta poderosa que está ayudando a encontrar soluciones. La IA permite analizar grandes cantidades de datos genómicos y de imágenes diagnósticas que antes era imposible procesar tan rápidamente. Sin embargo, aunque es una herramienta clave, la solución final vendrá de la mano de la investigación humana.
Los fondos de inversión apuestan por los centros de datos, el sector inmobiliario o la localización de outlets. ¿Hay lugar para la ciencia?
Hay fondos de inversión apostando por la investigación, pero muchos no están en España. Esto provoca que desarrollos prometedores se realicen en otros países y que aquí solo podamos acceder a ellos mediante licencias o acuerdos.
Desarrollar nuevas herramientas no invasivas para el diagnóstico del glioblastoma, el tumor cerebral más maligno. ¿En qué punto está tu investigación?
A lo largo de estos años, lo que hemos hecho es desarrollar unos anticuerpos, que ahora son nano anticuerpos que se generan del dromedario. Y no hemos hecho solo un anticuerpo para ver un tumor cerebral sino que hemos hecho cientos de millones de anticuerpos.
Estos anticuerpos específicos para detectar tumores cerebrales, que ahora estamos aplicando también en cáncer de páncreas y otros tipos de cáncer. Los resultados son prometedores y ya se están utilizando técnicas de fluorescencia para guiar cirugías de forma más precisa. Empieza a ver una revolución científica en la investigación del cáncer que consiste en una quimioterapia inactiva que está pegada a un anticuerpo, el cual es teledirigido al tumor, la acumula dentro y la activa para erradicarlo.
¿Hasta qué punto es más importante el recorrido que las respuestas en la ciencia?
Ambos son importantes. La ciencia básica genera conocimiento que a largo plazo tiene un impacto brutal. Por otro lado, la ciencia aplicada o traslacional convierte ese conocimiento en herramientas útiles para la sociedad. No podemos descuidar ninguno de los dos aspectos.
¿Sientes que vives en una guerra contra el cáncer?
El término bélico solo lo acepto en el laboratorio. No me gusta que se hable de guerra contra el cáncer fuera de ese ámbito porque, si hablamos en esos términos, estamos planteando la existencia de guerreros y, por lo tanto, de vencedores y vencidos. En realidad, no se habla de guerreros de la diabetes o luchadores contra las cardiopatías, así que tampoco debería usarse ese lenguaje en relación al cáncer.
Desde hace aproximadamente una década, sentimos que contamos con la base de conocimiento que necesitábamos y que estamos comenzando a ganar batallas concretas contra los tumores. Cada avance es real y se va traduciendo poco a poco en mejores tratamientos y diagnósticos. Es como una marea creciente de conocimiento que no se detiene.
El cáncer es, en esencia, una enfermedad de nuestro ADN. Y como se dice a menudo, los países ricos no investigan porque son ricos, sino que son ricos porque investigan. Este es un mensaje que debemos comprender y asimilar si queremos progresar como sociedad. Es cierto que el retorno de la inversión en ciencia suele ser a largo plazo, pero los frutos que se obtienen son enormes.
Y tu ambición por investigar y descubrir una cura… choca frontalmente con la burocracia.
Creo que falta una reorganización profunda de la ciencia en España. Necesitamos creer en la ciencia, dotarla de presupuestos plurianuales con financiación sostenida y establecer un sistema de evaluación riguroso. Es decir, si un investigador no rinde o no demuestra resultados adecuados, no debería seguir en el sistema. Pero el problema real es la falta de estructura y continuidad.
En muchos casos, empiezas un laboratorio sin apenas recursos. Con mucho esfuerzo, logras conseguir financiación y, poco a poco, formas un equipo humano competente. Pero en el momento en que ya tienes ese recurso humano funcionando, aparece el siguiente obstáculo: no existen convocatorias adecuadas o continuas que permitan estabilizar a esas personas. La ciencia no puede funcionar a trompicones. Para que un equipo de investigación rinda al máximo, necesita estabilidad y planificación a largo plazo.
A menudo se piensa que la ciencia funciona como una fábrica que produce resultados tangibles de manera constante. Pero no vendemos chorizos; trabajamos con ayudas públicas y colaboraciones privadas que llegan de manera irregular.
¿España expulsa a sus científicos más lucidos y brillantes?
Salir fuera de España para investigar no es necesariamente algo malo. De hecho, creo que es positivo. Permite a los científicos ampliar su formación, aprender de otros sistemas y adquirir nuevas perspectivas que, idealmente, deberían poder aplicar cuando regresan a su país. Además, es importante tener referentes internacionales que actúan como embajadores de la ciencia española en el extranjero.
El verdadero problema es que el sistema español no tiene un mecanismo adecuado para reincorporar a esos científicos que se han formado fuera. En la ciencia, hay personas que son de las pocas en el mundo que saben hacer ciertas cosas específicas. Cuando esas personas se van, porque no encuentran apoyo o estabilidad, el conocimiento se pierde. Y no solo se pierde la experiencia de esas personas, sino también la inversión en su formación.
Como decía Luis Oro, la ciencia no es una carretera que se puede parchear. Si un grupo se desmantela, se pierde algo esencial que no se puede recuperar fácilmente. Crear un equipo de investigación lleva años, pero destruirlo puede suceder en un instante si no se proporciona la estabilidad necesaria.
¿Los científicos creen en Dios?
Procuro no mezclar la fe con la ciencia ni aplicar la razón científica a la religión. Esa es mi forma de entender ambas dimensiones de la vida. En mi caso, trato de separar ambos aspectos. La religión y la fe son asuntos personales que deben ser respetados. Yo no utilizo la razón científica para juzgar cuestiones de fe, y tampoco aplico creencias religiosas en mi trabajo científico. Son esferas distintas que pueden convivir perfectamente siempre que se respete esa separación. Como decía Severo Ochoa, los científicos solemos mirar más a la tierra que al cielo, pero con respeto.
¿Debería la ciencia demostrar la existencia de Dios?
La ciencia tiene que responder preguntas científicas.
¿Nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la tecnología?
La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala; todo depende de cómo se utilice. La tecnología ofrece posibilidades extraordinarias de conocimiento y aprendizaje. Internet ha democratizado el acceso a la información como nunca antes en la historia de la humanidad. Sin embargo, es cierto que esta revolución tecnológica también nos obliga a replantearnos cómo utilizamos esa información. Ya no se trata tanto de acumular conocimientos como de aprender a filtrar, gestionar y aplicar adecuadamente lo que encontramos.
A pesar de estas ventajas, también creo que una base sólida de cultura general sigue siendo fundamental para entender el mundo en el que vivimos. La tecnología puede proporcionar acceso a vastas cantidades de información, pero si no tenemos un marco sólido sobre el que construir ese conocimiento, podemos acabar siendo más dependientes de herramientas externas sin desarrollar nuestras propias capacidades críticas.
Hay cada vez más científico reconvertido en influencer o divulgador social. ¿No es tu estilo?
Para poder divulgar con eficacia, primero tengo que entender muy bien lo que quiero explicar, y eso me obliga a aprender y profundizar en el conocimiento. Divulgar es, en parte, una forma de aprender y de ordenar las ideas de manera que sean comprensibles para un público general.
Creo que cada vez estamos logrando una divulgación más responsable. Aunque siempre hay excesos y ciertos «hiperventilados» que pueden distorsionar la realidad. Que haya influencers científicos que explican bien su trabajo es positivo porque ayudan a que la sociedad entienda la importancia de la ciencia y los retos que enfrentamos.
Cuando pienso en el avance de la divulgación científica, me viene a la mente que cuando mi madre nació, Watson y Crick todavía no habían descrito la estructura en doble hélice del ADN. Imagínate ahora tener que explicarle a una persona mayor conceptos complejos como la terapia génica o la inteligencia artificial. La ciencia avanza a un ritmo impresionante, y si no se hace un esfuerzo consciente por divulgarla, se genera un vacío de comprensión que perjudica a la sociedad.
Es cierto que, también, vivimos en una época de infoxicación, donde hay demasiada información y no toda es válida. Por eso, es fundamental dar a conocer referentes de calidad. No todo el mundo sirve para comunicar ciencia. Los científicos tampoco podemos hacerlo todo. Investigar bien, gestionar equipos, pedir proyectos, escribir, divulgar y, en algunos casos, incluso montar empresas es un trabajo enorme. Cada una de estas tareas requiere habilidades distintas, y no todos tenemos por qué ser buenos en todo.
Y una cosa más: no podemos confiar ciegamente en lo que encontramos en internet o en lo que diga «Doctor Google». Sin el conocimiento adecuado, cualquier consulta mal interpretada puede llevar a conclusiones erróneas o incluso peligrosas.
Fuente: Hoy Aragón
Imagen principal: El científico aragonés Alberto Jiménez Schuhmacher / Álvaro Calvo para HOY ARAGÓN